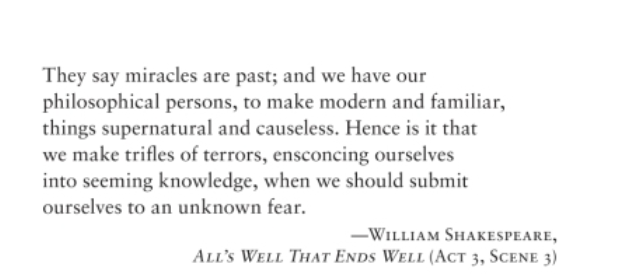
Se dice que los milagros son cosas del pasado. Nuestros filósofos convierten en acontecimientos comunes y corrientes aquellos fenómenos sobrenaturales e incomprensibles. De aquí proviene la banalización de los terrores; nos guarnecemos en la aparente razón, cuando deberíamos ceder ante temores desconocidos.
Crecés y conocés a oídos el nombre de William Shakespeare. Empezás a leer literatura barata, lo que encontrás entre los estantes, y tal vez te encuentres con algún librito suyo. Pero tal vez no. Quizás en tu adolescencia algún docente con dos dedos de frente te obligue a leer Romeo y Julieta o Macbeth o Sueño de una noche de verano y lo detestes por esa decisión. Si algunos planetas se alinean, continuarás con tus lecturas y escrituras cuando crezcas. O, peor, decidas estudiar literatura de manera formal. Entonces Shakespeare, invariablemente, aparecerá. No hay escape: la figura del isabelino es multifácetica.
Adquirirás un interés particular en alguno de los grandes temas de la literatura: amor, odio, amistad, inocencia, dolor. Shakespeare estará allí. Creerás que lo conseguiste: el tipo de literatura que te apasiona no va en línea con lo que Shakespeare, en un principio, parece escribir. Te creerás aislado en el terror. No te engañes. En destellos de algunas producciones –sin ir más lejos, Hamlet– encontrarás un asomo de respuesta, hasta que un día, años después, cuando todo estaba resuelto, choques con un fragmento de una comedia que encapsule aquello que nunca pudiste expresar del todo con palabras. Te obsesionarás, harás una traducción, un pequeño texto celebratorio, y entrarás en la historia de su séquito, eterna historia.
La idea de que debemos ceder ante el temor, ante lo desconocido; aquello que la mente humana no es capaz de comprender. Es un impulso tan antiguo como la idea misma del terror. La fascinación que existe desde tiempos remotos por aquello que nos genera miedo: los rechazos, los márgenes, los monstruos, lo que se encuentra más allá y lo que está demasiado acá. No debemos resistir; simplemente entregarnos a las posibilidades que trascienden la razón y cifran la fantasía.
Quizás la potencia de Shakespeare no sea sun constante reinvidincación. Quizás esté en el vano intento, durante más de cuatrocientos años, de aquellos que quieren despegarse de su obra.